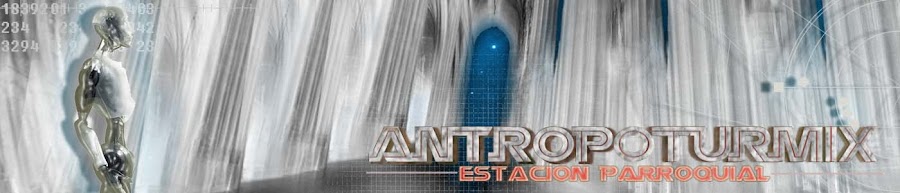MICRO-ESCENA:
Metro Plaza de España. Grupos de jóvenes católicos se arremolinan en el andén. Al bajar cuento cinco grupos entre los dos andenes. Algunos llevan banderas, de diferentes países y también españolas. Luego llegan más (creo que llegan a nueve cuando entro en el vagón). Los grupos varían entre 7 y aproximadamente 15 miembros, chicos y chicas. Por sus vestimentas se identifica a algunos sacerdotes (con clergyman), religiosas y religiosos (con hábito). Hay un pequeño grupo de 3 voluntarios de verde aparte del resto. Todos visten camisetas con las letras o iconos de la Jornada Mundial de la Juventud. Diferentes colores, mayoría de amarillo-rojo. Los que tengo más cerca parecen cansados. Caminan despacio. Algunos se apoyan en la pared, se sonríen al hablarse. Sus gestos me parecen lentos. Algunos llevan el crucifijo que forma parte del kit del peregrino. Me parece grande, me resulta incómodo. De repente pienso que se parece a los que llevaba Madonna en algún video que no recuerdo. Me pregunto si me parece más bien ridículo que incómodo. No, lo segundo. ¿Por qué? No estoy segura. No he visto nunca a tanta gente con crucifijos así de grandes a la vista. Recuerdo a mis compañeros de Teología en la Universidad. Llevaban unos humildes crucifijos de madera colgados de un cordón blanco de algodón. Aquellos me parecían bonitos. Aquellos no me resultaban incómodos, me gustaban. Miro a ver si los que están más lejos llevan el crucifijo. Algunos sí. Hay un grupo en el que todos lo llevan. Hay algo que me ralla de los crucifijos. Contemplo la escena global. Los dos andenes del metro llenos de gente con crucifijos... De repente me fijo en un par de chicas con pañuelo en la cabeza al estilo marroquí. Hablan y sonríen entre ellas. ¿Por qué yo no estoy cómoda? ¿Me gustaría que no llevaran ningún símbolo religioso? Creo que me da igual, pero no estoy segura. Creo que me irrita la profusión, la exhibición simbólica masiva, aunque esto no me ha pasado en otros países, países en los que el simbolismo religioso habitual es profuso también pero otro. ¿Me gustaría llevar algún símbolo de mi fe? Sorprendentemente sí, en esta situación sí. Aunque sería claramente una iniciativa de contestación simbólica por mi parte. No lo haría en otra situación. Sea lo que sea, esta emoción forma parte de mi impresión sobre los acontecimientos. ¿Tengo que depurarlo?
EL PROBLEMA :
Por defecto, mi siguiente emoción es moral, de moral científica: sí, tengo que depurarlo, no puedo analizar esto a partir de mi irritación. Después me pregunto por qué, por qué razones metodológicas. La mayor parte de las reivindicaciones de la emoción desde la Antropología (aunque pienso especialmente en Rosaldo) invitan a la exposición de las emociones situacionales de uno mismo y de los demás como material etnográfico que debe formar parte de los análisis. Estoy de acuerdo, aunque de repente, en esta situación, me parece un poco simple, sospechosamente buenrollero chachi... Recuerdo una etnografía (de no recuerdo quién) entre supremacistas blancos dedicados, entre otras cosas, al apalizamiento de mendigos. El antropólogo confesaba aborrecer las situaciones y conversaciones en las que se veía implicado. Los informantes individualmente le caían mejor y peor, claro, pero como colectivo le causaban un rechazo inequívoco. Aunque ¿quién iba a afearle el sentimiento? Esto es distinto. ¿Lo es?
ARGUMENTOS:
No es nada del otro mundo que un etnógrafo sienta alguna clase de rechazo, puntual o general, por las prácticas de un grupo. Al contrario. Los testimonios de antropólogas que han vivido en contextos de fuerte machismo con rechazos cruzados son numerosos. Los ateos estudiando religión con fascinación compasiva son mayoría. Los protestantes estudiando católicos también. Sin embargo, las críticas al colonialismo implícito en la práctica antropológica hegemónica han llegado a hacer muy sonora la reivindicación de la empatía tout court. ¿Y si la empatía no se puede dar? ¿Es que sólo analizamos a los que nos caen bien? Supongo que cierta parte de los antropólogos de la emoción parten de la premisa moral de que todos nos deben caer bien, que amamos al ser humano... Y como norma me parece IMPERATIVA, definitivamente imperativa, pero como premisa ontológica es una falsedad flagrante, una gilipollez irrisoria, una ingenuidad culpable que sólo defendería un cínico, o en el mejor de los casos un tonto. Así pues, el rechazo emocional no es precisamente nuevo como problema y sabemos que las soluciones son exclusivamente situacionales, casuística que, como la propia emoción, depende de cada investigador y de su capacidad para manejar los sesgos. Y lo que es más importante, el rechazo emocional no es alegremente evitable, y su ausencia en una descripción sólo es eso, ausencia en la descripción, o quizá, en el peor de los casos, una evitación consciente o no, de aquellas situaciones o personas que no nos apetece tratar durante el trabajo de campo. Y eso sí que me parece definitivamente un error.
UNA ANALOGÍA (COGNITIVA) DEL PROBLEMA:
Sin duda, una versión más habitual de este asunto es el (supuesto) conflicto relacionado con las creencias del antropólogo de la religión. Leía hace unos días las recomendaciones de Fiona Bowie (conocida aquí por su famoso centro para investigar la vida más allá de la muerte) sobre la necesidad de enfrentarnos a los objetos y sujetos de estudio en plan open-minded, esto es, concretamente, sin dar por sentado que las entidades sobrenaturales, o el más allá, o cualquier otra cosa de difícil contrastación es de entrada irreal. Ciertamente, los antropólogos creyentes (en lo que sea) y los muchos que durante su trabajo de campo se han convertido han sido deslegitimados de palabra, obra y omisión. Y la actual Antropología de la Religión empieza a abundar de reivindicaciones a la contra, pero no desde las posiciones eclesiales de siempre, sino desde la Wicca, la New Age, el Budismo... Y entre estos precisamente es donde se puede encontrar hoy un paralelismo entre las reivindicaciones de empatía tout court y las militancias espirituales.
Mientras que las creencias de los "creyentes tradicionales" (Evans-Pritchard, Turner, etc.) han sido interpretadas como militancias de estilo denominacional, basadas en la fidelidad a una (y sólo una) institución y doctrina, las creencias de los antropólogos neopaganos, nueva-era, budistas, etc. son mucho más sincréticas, porosas, desinstitucionalizadas, individuales e individualistas, y es más en este caldo en el que tiene sentido reclamar una creencia tout court, por seguir con la expresión. O sea, un creer en general, un estar abierto a las experiencias espirituales vengan de donde vengan, un buenrollismo de la fe que descarta el rechazo de lo sobrenatural, que invita a su aceptación curiosa.
En la medida en que la reivindicación de la creencia a todo tren guarda un paralelismo con la de la empatía tutti-frutti, creo que mi opinión converge. Decía uno de mis profes de teología que la Fe es una Gracia, un Don, algo que se te da, algo que no buscas ni consigues, sino que te es dado. Y el puñado de ateos deprimidos contestábamos: "o no". O no se te da. ¿Y si no se te da? ¿Es que sólo vamos a investigar aquello en lo que creemos? Lo que no vale para un extremo, tampoco para el contrario. Pero lo más importante, como en el caso de la empatía, me parece esto otro: ¿Acaso "no creer" en lo que sea no es también una disposición cognitiva del mismo tipo que la propia creencia? Lo es, lo es. Ni los ateos están mejor preparados para entender la brujería zande que el católico E-P, ni los brujos azande ni E-P están mejor preparados que un ateo para entender el budismo alemán, ni nada que se le parezca, así que no es posible investigar sin creencias en ese sentido. Y aunque conozco gente que cree de todo y todo a la vez (y que además tienen la mala costumbre de empatizar con todo el mundo), no es tan fácilmente evitable una disonancia ideológica, puntual o general, con las creencias de otro.
Una vez perpetrada semejante chapa, sé que alguien volverá a preguntarse en qué creo yo. Honradamente, no lo sé. Una vez intenté hablar de ello con humor y sinceridad aquí... CREER.